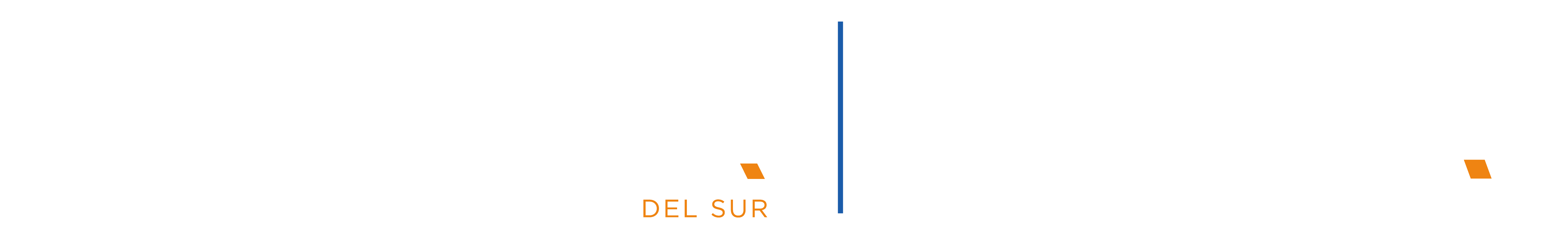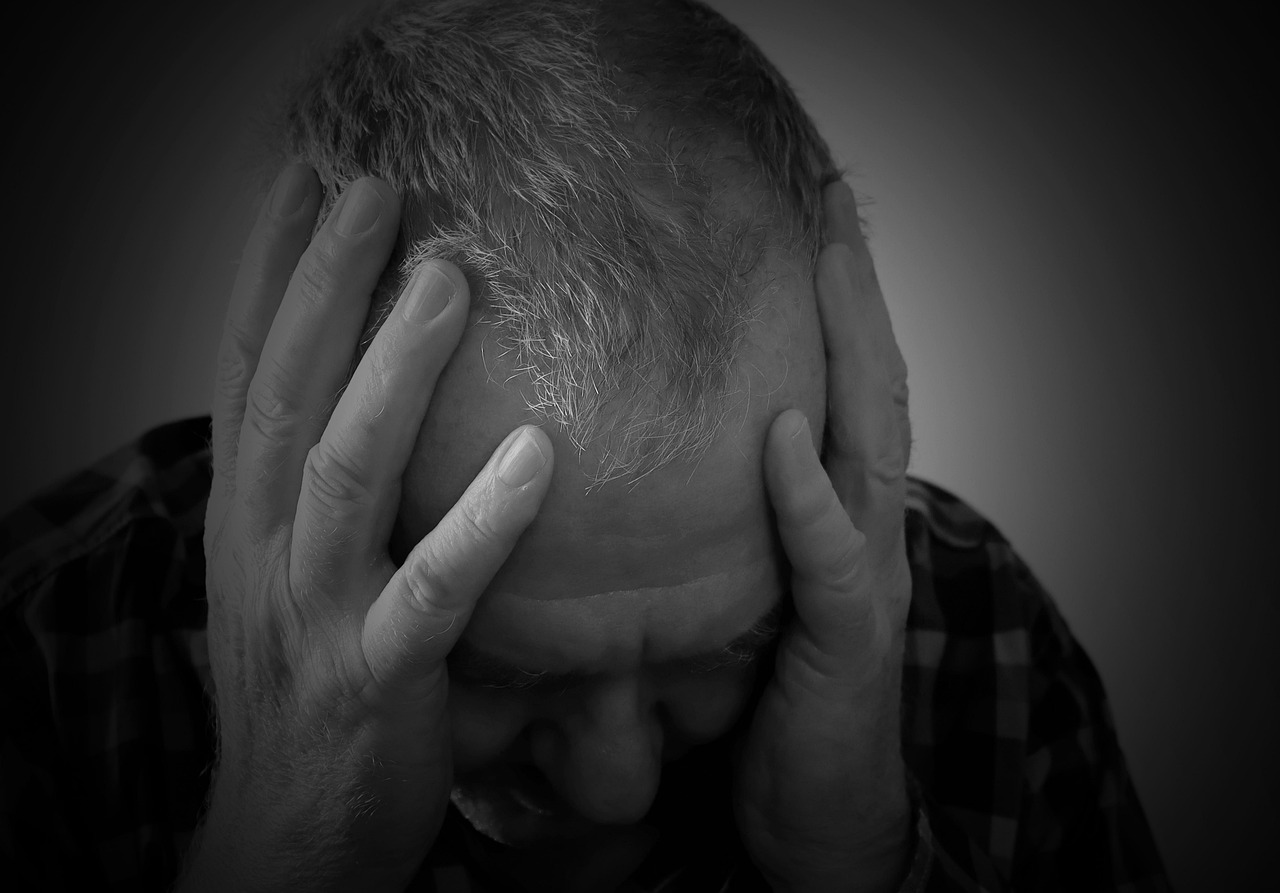Más de 90 mil peruanos morirán solo en el 2035 por accidente cerebrovascular en Perú.
El stroke o accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte en el Perú. Según el Ministerio de Salud, se considera como la principal causa de discapacidad permanente en personas adultas, ya que puede ocasionar lesiones cerebrales severas, dejando secuelas significativas e incluso provocando la muerte.
Un reporte de la misma entidad señala que entre tres y cuatro de cada mil peruanos fallece a causa de esta afección. Recientemente, un estudio realizado por un grupo de investigadores estima que para el año 2035, el número de muertes por accidente cerebrovascular (ACV) en el Perú alcanzará las 91,412 personas. Esta cifra representa un incremento significativo frente al año 2020, cuando se reportaron 33,065 muertes por esta causa (16,522 hombres y 16,543 mujeres).
“El Perú es uno de los países con mayores proyecciones de aumento en mortalidad por ACV, tanto en hombres como en mujeres. Mientras otros países como Chile y Puerto Rico muestran tendencias decrecientes gracias a políticas efectivas de prevención, en Perú la situación se ha mantenido estable, y ahora se proyecta un crecimiento alarmante”, explica Smith Torres Román, médico e investigador asociado de la Universidad Científica del Sur.
El estudio analizó, en total, datos de 18 países de la región y encontró que, si bien muchos lograron disminuir sus tasas de mortalidad por ACV en los últimos 24 años, Perú no mostró una reducción significativa. “Las cifras se mantuvieron estables, lo cual, en contextos de crecimiento poblacional y aumento de factores de riesgo, se traduce en un incremento en el número absoluto de muertes”, explica Torres, también docente de la carrera de Medicina Humana de Científica.
Además de Perú, los países analizados fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La investigación fue publicada en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.
Un crecimiento impulsado por el cambio poblacional y los factores de riesgo
El estudio destaca dos factores clave para el aumento proyectado en las muertes por ACV: el cambio estructural de la población y el incremento de los factores de riesgo. Con una población en crecimiento y envejecimiento, y con estilos de vida poco saludables cada vez más frecuentes, la combinación resulta devastadora.
«Para 2035, solo en hombres se proyectan 44,004 muertes por ACV, frente a las 16,522 de 2020. En mujeres, la cifra subirá de forma similar, llegando a las 47,408; en comparación a las 16,543 muertes de 2020. Esto representa un incremento cercano al 200 % en ambos sexos”, indica Smith.
Entre los principales factores de riesgo identificados están la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes mal controlada y el consumo de tabaco. “El problema radica en que muchas de estas enfermedades son silenciosas. Las personas no saben que tienen hipertensión o diabetes hasta que es demasiado tarde”, advierte el especialista.
Discapacidad y ACV
Más allá de la mortalidad, el ACV es también la primera causa de discapacidad en el país. Quienes sobreviven muchas veces enfrentan secuelas neurológicas graves que afectan su autonomía y calidad de vida, implicando también una carga emocional y económica para sus familias y el sistema de salud.
En ese sentido, un estudio previo identificó que solo entre el 10 y 15 % de pacientes llegó dentro del tiempo recomendado al hospital tras sufrir un ictus, aspecto clave para las consecuencias en el paciente. De esta forma, si ocurriera el episodio, el personal médico podrá activar el proceso en el momento oportuno.
“No se trata solo de evitar muertes, sino de evitar discapacidades prevenibles. Muchos pacientes podrían vivir con calidad si la enfermedad se detectara a tiempo y se tratara adecuadamente”, subraya el investigador.
La situación internacional
Mientras Perú enfrenta un panorama desalentador, otros países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en la reducción de mortalidad por accidente cerebrovascular. Chile, por ejemplo, ha mantenido una tendencia sostenida a la baja gracias a políticas públicas centradas en la atención primaria, el control de factores de riesgo y campañas de educación sanitaria.
«Chile apostó por una estrategia nacional de control de hipertensión y diabetes desde el primer nivel de atención, con seguimiento regular a pacientes y acceso continuo a medicamentos. Eso ha marcado una gran diferencia», destaca Torres.
Puerto Rico también sobresale por su enfoque preventivo. Allí se han fortalecido las estrategias de promoción de la salud cardiovascular, con énfasis en la detección temprana de hipertensión y la garantía del tratamiento farmacológico oportuno.
«La diferencia está en el compromiso institucional. Puerto Rico invierte en formación de su personal médico y en educación a la población. Esa inversión en prevención se refleja directamente en la disminución de muertes», afirma el investigador.En contraste, países como Venezuela, Cuba y Perú muestran proyecciones de aumento en las muertes por esta causa. «En Venezuela y Cuba, las condiciones del sistema de salud se han visto comprometidas por factores económicos y políticos, lo que limita el acceso a tratamientos y el seguimiento de enfermedades crónicas», explica.
El estudio analizó datos de 18 países de la región y encontró que, si bien muchos lograron disminuir sus tasas de mortalidad por ACV en los últimos 24 años, Perú no mostró una reducción significativa. “Las cifras se mantuvieron estables, lo cual, en contextos de crecimiento poblacional y aumento de factores de riesgo, se traduce en un incremento en el número absoluto de muertes”, advierte el médico.
Desigualdades en el acceso a la salud
Los resultados de la investigación revelan también que en el Perú existen importantes brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuado. Muchos centros de salud, especialmente en provincias, no cuentan con equipos ni especialistas suficientes para tratar esta enfermedad. «El tratamiento estándar en casos de ACV, como la terapia de reperfusión, no está disponible fuera de las grandes ciudades. Eso condena a muchos pacientes en regiones a morir o vivir con secuelas evitables», señala Torres.
Además, muchos pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes no siguen un tratamiento continuo, ya sea por falta de acceso a medicamentos, bajos ingresos o desconocimiento de la gravedad de su condición.
Prevención: la clave para cambiar la historia
El investigador recalca que más del 80 % de los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse. La detección temprana de factores de riesgo, la promoción de estilos de vida saludables y una mejor comunicación entre el personal de salud y los pacientes son fundamentales para reducir las cifras.
“No es suficiente con entregar una receta. El personal de salud debe explicar con claridad los riesgos, y los pacientes deben estar acompañados y recibir seguimiento. La atención debe ser empática, humana y participativa”, afirma.
¿Cómo podemos evitar las muertes por ACV?
A partir de los hallazgos del estudio, el especialista propone cuatro medidas urgentes que podrían ayudar a reducir las muertes por ACV en el Perú:
- Fortalecer el primer nivel de atención para la detección y seguimiento de hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas.
- Garantizar el abastecimiento sostenido de medicamentos esenciales en todo el territorio nacional.
- Implementar campañas permanentes de educación en salud sobre factores de riesgo.
- Formar redes regionales de respuesta rápida ante ACV, con equipamiento y personal especializado.
Una predicción que puede revertirse
Finalmente, Smith Torres Román enfatiza que la cifra de casi 91,500 muertes para 2035 no debe asumirse como un destino inevitable, sino como una advertencia. «Nuestro modelo proyecta lo que sucederá si todo sigue igual. Pero si desde hoy se toman decisiones claves en el sistema de salud, esa historia puede cambiar. Aún estamos a tiempo”.
“Los resultados de este estudio representan una oportunidad para la acción inmediata y una herramienta valiosa para quienes toman decisiones en el sector salud. El mensaje es claro: debemos actuar ahora”, culmina.
En el estudio también participaron los investigadores Carlos Quispe-Vicuña de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Alexandra Benavente-Casas, de la Universidad Privada San Juan Bautista; Dante Julca-Marin, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Wagner Rios-Garcia, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; Mabel R. Challapa-Mamani, de la Universidad César Vallejo; Lita del Rio-Muñiz, del Hospital San José de Chincha y Jorge Ybaseta-Medina, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.