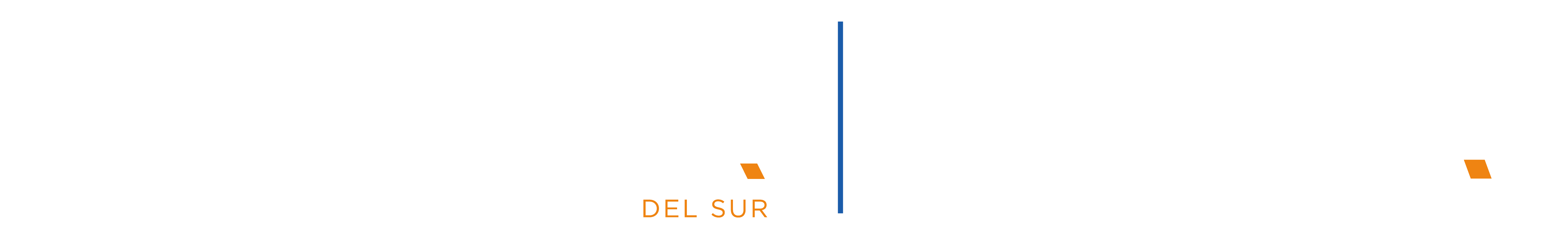La investigación abordó data de diferentes países latinoamericanos, incluido el Perú, para identificar perfiles de respuesta al duelo.
La muerte de un ser querido es una experiencia humana universal, y que, a menudo, puede generar pensamientos y emociones negativas y dolorosas, que pueden derivar en el desarrollo de síntomas depresivos o de ansiedad.
Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar el llamado crecimiento postraumático (CPT), que, a diferencia de aquellos que experimentan síntomas depresivos o de ansiedad, tienen cambios psicológicos positivos, como una mayor apreciación de la vida, un aumento en la fortaleza personal, cambios espirituales, o un mayor sentido de cercanía con amigos o familiares. Este concepto es opuesto al estrés postraumático.
Así, un grupo de investigadores realizó un estudio con más de 2500 participantes de distintos países de América Latina, incluyendo a Perú, para identificar diferentes formas que tenían de afrontar el duelo tras la muerte de un familiar, y cuál era la relación entre la depresión, la ansiedad y el crecimiento postraumático en estas personas.
Los investigadores hallaron cinco perfiles de personas según su forma de afrontar el duelo. Todos ellos muestran diferentes niveles de respuestas psicológicas: desde aquellos que tenían mayores niveles de ansiedad y depresión, hasta quienes presentan mayores cambios positivos en su vida personal; es decir, los que tienen más al crecimiento postraumático.
De acuerdo con el Dr. Tomás Caycho, autor del estudio e investigador titular de la Universidad Científica del Sur, “se ha podido observar algo que no es tan obvio, pues es posible que en una persona que desarrolla ansiedad y depresión frente a la pérdida de un ser querido, también pueda coexistir el crecimiento postraumático, lo que puede ayudar a la persona a sobrellevar mejor el duelo”.
Los perfiles
El estudio publicado en logró identificar 5 perfiles diferentes de individuos que relacionaban el crecimiento postraumático, la depresión y la ansiedad. Estos fueron:
- Crecimiento: Este perfil se caracteriza por altos niveles de crecimiento postraumático, y bajos índices de ansiedad y depresión, resaltando los cambios positivos a pesar de la pérdida. Este perfil representó el 20% de participantes.
- Promedio: Este perfil resalta debido a presentar niveles moderados de crecimiento postraumático, ansiedad y depresión, siendo que cada una de estas respuestas pueden experimentarse simultáneamente, pero en niveles que no son extremos. Aquí se agrupan el 23.8% del total de individuos.
- Combinado: En este tipo de respuesta, se observaron altos niveles tanto de crecimiento postraumático como de ansiedad y depresión. Este perfil sugiere que el crecimiento y el malestar psicológico no son excluyentes. Este grupo incluyó al 15.1% del total de participantes.
- Resiliente: Este patrón integró a los individuos que presentaban bajos niveles de crecimiento postraumático, ansiedad y depresión¸ lo que sugiere que lograron adaptarse a la pérdida de sus seres queridos sin desarrollar problemas emocionales significativos, ni cambios positivos. Este grupo fue el mayoritario, y representó el 28.0% de los participantes.
- Angustia: A comparación de los anteriores, este perfil se distingue por presentar altos niveles de ansiedad y depresión, y bajos o nulos indicadores de crecimiento postraumático. Así, se muestra que el duelo puede llevar a un malestar psicológico considerable que, en algunos casos, puede dificultar la percepción de cambios positivos. Los individuos que se incluyen en este grupo representan el 13.1% del total.
El caso peruano en el contexto regional
El Dr. Tomás Caycho señala que la característica más importante de estos resultados es que responden a una visión transcultural, por lo que la prevalencia de los mismos se presenta de forma similar entre los países que forman parte de la investigación, y Perú no es la excepción.
“En anteriores estudios hemos evidenciado que los latinoamericanos en general entienden de la misma manera el concepto de crecimiento postraumático, lo que nos da pie a considerar que la distribución de los perfiles se replica en toda la región y en nuestro país”, señala el investigador.
Los especialistas identificaron que, aproximadamente, 3 de cada 10 latinoamericanos se adaptan a la pérdida con mayor estabilidad emocional, presentando bajos niveles de ansiedad y depresión, pero, a su vez, sin mostrar indicadores de cambios positivos atribuidos al trauma.
La relevancia de este estudio radica en las particularidades del contexto latinoamericano, que presenta factores estresantes adicionales, como las altas tasas de desigualdad y pobreza, así como de enfermedades crónicas, que pueden influir en la capacidad de las personas para afrontar un duelo.
Además, estos hallazgos contribuyen significativamente a la escasa investigación sobre la coexistencia de ansiedad, depresión y CPT, demostrando que el CPT puede surgir independientemente de la presencia o ausencia de otros síntomas psicológicos en el contexto latinoamericano.
Las mujeres son más propensas al malestar psicológico que los hombres tras una pérdida.
Los investigadores también hallaron que diferentes características propias de los participantes y su vínculo con el fallecido los inclinaban a presentar determinadas reacciones ante la pérdida.
Por ejemplo, el sexo masculino se relacionó con menores niveles de ansiedad, depresión, y crecimiento postraumático, además de ser menos proclives a tener pensamientos repetitivos sobre eventos traumáticos, a diferencia de las mujeres, quienes tuvieron mayor inclinación hacia respuestas con altos niveles de malestar psicológico.
Una edad más avanzada se asoció con una menor probabilidad de presentar ansiedad y depresión al atravesar esta situación, lo que se debería a que estos tienen una mayor tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, a diferencia de personas jóvenes, pues estos ya han atravesado más experiencias traumáticas.
Por último, de los factores principales que pueden impactar en la reacción, el tiempo de la pérdida es otro a tomar en consideración. Según el estudio, aquellos pacientes que habían experimentado la pérdida entre tres a seis meses antes del estudio habían desarrollado altos niveles de ansiedad y depresión.
Según el investigador, existen también otros factores que pueden tener influencia sobre la respuesta emocional de las personas, tales como la relación con la persona fallecida, el tipo de muerte, la presencia de apoyo social alrededor de quienes sufren el duelo, o si cuenta con estabilidad laboral y económica.
¿Cómo se llevó a cabo esta investigación?
La investigación contó con la participación de un total de 2572 individuos de diversos países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela), quienes formaron parte del mismo voluntariamente.
Los datos se recopilaron entre agosto y noviembre del 2023, mediante una encuesta en línea distribuida a través de Google Forms.
La edad promedio de la muestra fue de 30 años, siendo la mayoría mujeres (65.8%), y participantes que contaban con educación universitaria (60.4%). La mayoría había experimentado la pérdida hace más de seis meses (70.9%), y la pérdida más común fue la de un familiar extendido, es decir, fuera del núcleo familiar.
Este es el primer estudio en utilizar un Análisis de Clases Latentes (LCA), una metodología centrada en la persona que identifica “clases” de individuos con patrones de síntomas comunes, en una muestra tan amplia y diversa de países latinoamericanos para abordar la relación entre el CPT y los síntomas de depresión y ansiedad.
¿Cuál es la importancia de identificar estas respuestas al momento de enfrentar una pérdida?
Para la práctica clínica, esta evidencia sugiere que los profesionales de la salud mental deberían abordar la ansiedad, la depresión y el CPT de manera simultánea. Además, las intervenciones deben ser adaptadas a las características personales del individuo, como la edad, el género y la relación con el fallecido.
El Dr. Caycho precisa que esta estrategia diferenciada debe considerar cómo en esta persona están conviviendo estas emociones. Por ello, este tipo de estudios contribuye a que los terapeutas puedan centrarse en el perfil que presenta cada individuo, y pueda realizar una evaluación personalizada de su caso.
“Es diferente brindar un tratamiento a una persona que presenta mucha angustia, la cual le impide poder superar el trauma, a brindárselo a otro individuo que ha experimentado un mayor crecimiento y poca angustia. Por eso, las estrategias deben enfocarse en lo que persona experimenta y lo que necesita para afrontar el duelo”, menciona el especialista.