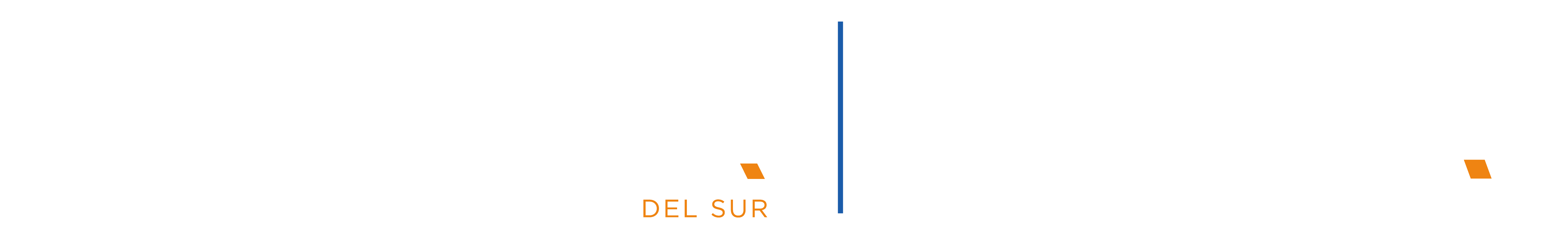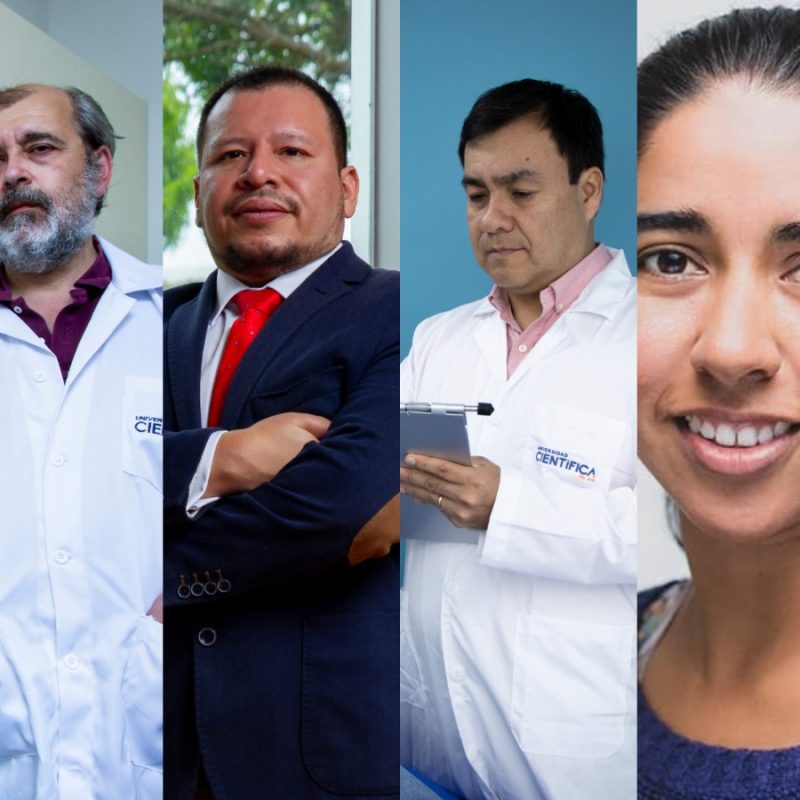¿Quién no ha olvidado cosas que nos han sucedido hace años o detalles de la vida cotidiana? El olvido se da cuando dejamos de recordar información y es un mecanismo bastante común. Pero ¿por qué sucede? Dos especialistas nos ayudan a entender mejor este proceso.
Si bien olvidarse de algún dato o información puede ser un inconveniente en el momento, el proceso de olvido en sí mismo no es problemático; al contrario, puede ser beneficioso. “El olvido es un proceso fisiológico normal. A través de este liberamos espacio para almacenar información que consideremos importante. Olvidar es un proceso dentro del registro de la memoria”, explica Carlos Alva, médico neurólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión.
En ocasiones, este proceso puede darse debido a que realizamos diversas actividades de forma simultánea. “En la actualidad el hacer mil cosas satura a las personas. Es por ello que, a veces, uno ingresa a un ambiente como la sala, por ejemplo, y no sabe para qué entró. Esto se da por la falta de atención”, señala Miluska Montesinos, neuropsicóloga y responsable de Posgrado de la Carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur.
Además de la falta de atención, otro factor para tener en cuenta en el olvido es la conexión de estos recuerdos con el aspecto emocional. “Cuando un evento tiene una connotación emocional muy fuerte, como el caso de una situación muy desagradable, puede darse el caso de que bloqueemos estos eventos. Las personas se olvidan de estas situaciones por lo que representa recordarlas”, añade la especialista.
Alva explica que “la cantidad de información que puede retener” el cerebro es “variable”, pero que en los últimos años se han hecho aproximaciones desde las ciencias computacionales: se estima que el cerebro puede retener un equivalente de 300 años de registro en video. Y el olvido es un mecanismo importante para el funcionamiento del cerebro.
Es importante precisar que existen diferentes tipos de memoria, cada una con una distinta capacidad. “Hablamos de memoria sensorial, memoria de trabajo, memoria de corto plazo, memoria a largo plazo. Cuando hablamos de retener por un largo periodo como horas, semanas y años, es la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es más inmediata, abarca un total de 30 a 40 segundos”, detalla.
¿En qué momento olvidar representa un problema?
Si bien este es un mecanismo natural, en algunos casos el olvido puede ser problemático. Montesinos explica que esto se debe a la realidad actual en la que vivimos. “El estrés, hacer mil cosas a la vez, son factores que influyen [en el olvido]. El aspecto emocional tiene una connotación muy fuerte, al igual que la edad”, señala. “A partir de los 50 años, disminuye la capacidad de memoria”, añade.
“Influye mucho la emoción que haya estado presente durante el proceso de obtener esa información y a la salud que tenga la persona en cuestión, así como la edad. En los casos de enfermedades cognitivas como el Alzheimer, se trata de un proceso degenerativo del sistema nervioso central”, complementa Alva.
Los especialistas señalan que, al pasar los años, la predisposición a olvidar las cosas se acentúa y puede empezar la demencia senil. En ese sentido, aconsejan evitar malestares, situaciones estresantes y de enojo, ya que pueden repercutir en la pérdida de memoria.
¿Qué debemos tener en cuenta para no olvidar?
Uno de los aspectos claves para mantener la información que consideramos importante recordar es la estimulación de la memoria: “Debemos considerar en primer lugar el tema de la atención. Si no tenemos una adecuada atención, no vamos a poder organizar ni codificar la información que tenemos, lo cual evitará que podamos recordarla”, señala Montesinos.
Si bien se considera que el deterioro de la memoria inicia a los 50 años, esta situación no se da en todos por igual. Personas con mayor longevidad pueden tener una buena memoria si es que la ejercitan de forma constante.
“Es importante cultivar actividades como la lectura y cuestiones ligadas al arte. Cuando una persona practica actividades que permiten recordar o seguir procesos, el cerebro se ejercita y se estimula. Esto se complica en la actualidad con la sobrecarga de trabajo, pero es importante que se tenga en cuenta”, finaliza la especialista.
(*) Miluska Montesinos es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es máster en neuropsicología en el ámbito educativo por la Universidad de Alcalá (España). Actualmente es responsable de Posgrado de la Carrera de Psicología y docente universitaria de Psicología en la Universidad Científica del Sur (UCSUR).
(*) Carlos Alexander Alva Diaz es neurólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una diplomatura en Farmacoeconomía/Economía de la salud y del medicamento por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y una maestría en el mismo rubro por Universitat Pompeu Fabra – Barcelona. Actualmente, cuenta con ocho años desempeñándose como neurólogo en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Es Investigador líder del Grupo de Investigación «Neurociencias, Efectividad Clínica y Salud Pública – NEURONECS» y profesor de las cátedras de Neurología, Medicina Basada en Evidencias y Tesis en la Universidad Científica del Sur. Se desempeña también como Consultor de proyectos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Es Socio fundador y Director Científico de la Red de Eficacia Clínica y Sanitaria (REDECS).