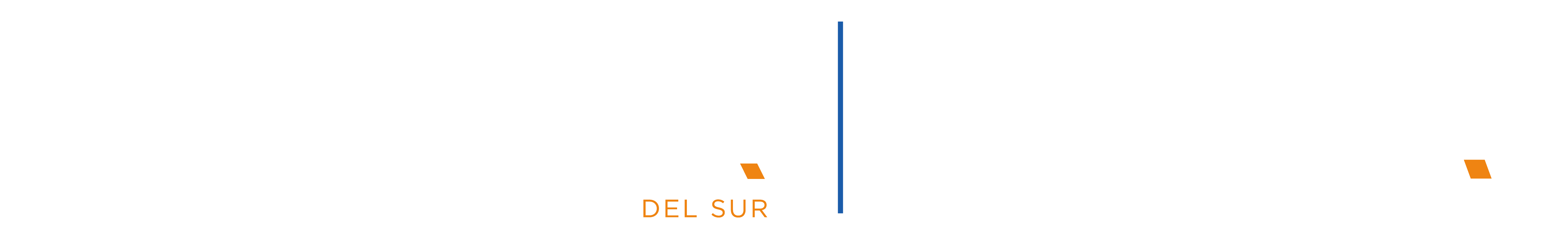La investigación también revela que el 89,7% de las sustituciones de pescado son consideradas fraude; es decir, el cambio fue intencional
El pescado usado en el ceviche, así como en otros platos de la gastronomía peruana, no siempre es lo que promete el menú, revela un reciente estudio realizado en Piura y Chiclayo. La investigación, publicada en la revista científica Food Control este año, muestra cifras alarmantes: en los restaurantes, el 73,8% de los platos de pescado analizados no correspondía a la especie ofrecida; en los mercados municipales, la suplantación alcanzó un 71,1%; y en los supermercados, un 27,9%.
Porcentaje de sustitución de especies en Piura y Chiclayo
Cadena de suministro | Porcentaje de sustitución | Ejemplo de sustitución | Restaurantes | 73.8% | Lenguado->Perico |
|---|---|---|
Mercados Municipales | 71.1% | Mero->Pez volador |
Supermercados | 27.9% | Cabrilla->Cojinova |
“Los niveles de sustitución en Piura y Chiclayo igualan o incluso superan los observados en Lima. Es preocupante que, en ciudades emblemáticas por su pesca, la suplantación alcance niveles críticos”, advierte la investigadora Joanna Alfaro, autora principal del estudio e investigadora titular de la Universidad Científica del Sur.
¿Sustitución o fraude? La investigadora explica que la sustitución se da cuando el pescado servido o vendido no corresponde a la especie anunciada (por ejemplo, pedir mero y recibir perico). Puede ocurrir por error, desconocimiento o falta de control.
Por otro lado, el fraude sucede cuando la sustitución es deliberada y busca un beneficio económico, engañando al consumidor.
¿Qué tan frecuente fue el fraude?
De todas las sustituciones detectadas, el 89,7% calificó como fraude, de acuerdo con los criterios del estudio. Esto significa que en la mayoría de los casos se reemplazó deliberadamente una especie de alto valor por otra más barata, generando un engaño directo al consumidor. En varias ocasiones, el fraude involucró especies de alta demanda o incluso amenazadas, como el tiburón martillo.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores recolectaron muestras de pescado en restaurantes, mercados municipales y supermercados de Piura y Chiclayo. En el caso de los restaurantes, se solicitaron platos de ceviche u otras preparaciones con especies específicas como lenguado o mero. Después, cada muestra fue analizada en laboratorio mediante pruebas genéticas de ADN (DNA barcoding), una técnica que permite identificar con precisión la especie y que ya había sido utilizada en el estudio previo realizado en Lima.
“El ADN no miente. Con esta metodología podemos comprobar qué especie es realmente, sin importar la apariencia o el sabor del filete que llega al plato”, sostiene Alfaro, docente de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur
El pescado que pedimos no siempre es el que recibimos
La investigación revela que especies muy valoradas como lenguado, mero o cabrilla suelen ser reemplazadas por alternativas de menor costo, como el perico o el pez volador, que resultan más fáciles de camuflar en un plato debido a su carne blanca. Pero los hallazgos no se quedan en un simple engaño económico.
Los investigadores detectaron casos en los que especies amenazadas o bajo veda, como el tiburón zorro y el tiburón martillo, eran servidas como si fueran pescados comunes. También encontraron anguila en restaurantes de sushi y picudos cuya comercialización está prohibida en el Perú. Para Alfaro, estas prácticas reflejan no solo un fraude al consumidor, sino un riesgo para la sostenibilidad de las pesquerías y la conservación marina.
“Si seguimos consumiendo especies en veda o con poblaciones reducidas, como el mero o el tiburón martillo, estamos comprometiendo la biodiversidad marina y el futuro de nuestra gastronomía”, advierte la también bióloga.
Los restaurantes son el punto más vulnerable de la cadena. En muchos casos, compran el pescado ya fileteado, lo que impide reconocer a simple vista de qué especie se trata. A esto se suma la presión de los comensales que exigen siempre los mismos nombres en la carta. “Como consumidores pedimos lenguado o mero sin pensar que no siempre es posible tenerlos”, explica Alfaro. “Son peces con poblaciones reducidas, de reproducción lenta, y esa presión fomenta la sustitución”.
No es la primera vez que se documenta este problema en el país. En 2017, un equipo de investigadores liderado por la Dra Velez-Zuazo del Smithsonian Institute ya había alertado que en Lima el 43% de los productos analizados estaban mal etiquetados, y que en los ceviches la sustitución llegaba al 78%. Ese antecedente demostró que el engaño al consumidor era una práctica común en la capital. Los nuevos resultados en el norte indican que este fenómeno podría estar arraigado a nivel nacional.
Consecuencias y responsabilidades compartidas
La suplantación de especies tiene múltiples efectos. En lo económico, los consumidores pagan precios altos por pescados de menor valor. En lo ecológico, se vulnera la sostenibilidad de especies amenazadas y se altera el equilibrio de los ecosistemas marinos. En la salud pública, los riesgos también son evidentes: consumidores alérgicos a ciertas especies pueden quedar expuestos sin saberlo, o incluso ingerir pescados más propensos a parásitos.
“Hay peces que requieren tratamientos específicos para garantizar su inocuidad. Si no sabemos qué estamos comiendo, la seguridad alimentaria también se pone en riesgo”, explica Alfaro.
El problema revela, además, vacíos en la fiscalización y en la trazabilidad de los productos marinos. En el Perú existe el Sistema de Seguimiento Satelital de Embarcaciones (SISESAT), diseñado para seguir el camino del pescado desde su captura hasta su venta. Sin embargo, su aplicación aún es parcial y no cubre todos los puntos de la cadena. “Lo que pensamos que comemos no siempre corresponde a la realidad. Este problema nos invita a reflexionar como Estado, como industria gastronómica y como consumidores”, enfatiza la investigadora.
¿Qué podemos hacer?
El estudio propone varias recomendaciones. La primera, dirigida a los consumidores, es optar por la pesca del día: especies disponibles en temporada, fuera de veda y capturadas legalmente. “Es una alternativa fresca y sostenible. Debemos acostumbrarnos a no exigir siempre lo mismo en la carta”, sugiere Alfaro.
Algunos restaurantes ya han empezado a innovar mostrando el pescado entero a los comensales antes de cocinarlo, lo que garantiza transparencia; sin embargo, este tipo de prácticas suelen darse en restaurantes dirigidos a sectores socioeconómicos más altos. Para la investigadora, si bien este tipo de prácticas son valiosas, deben complementarse con un mayor compromiso del sector gastronómico y con consumidores dispuestos a preguntar e informarse.
La recomendación también es clara para el sector gastronómico: capacitar al personal en identificación de especies y fomentar la transparencia en cartas y etiquetas. Para el Estado, el reto es fortalecer la fiscalización en los puntos más críticos, como mercados y restaurantes, y ampliar los sistemas de trazabilidad.
“Queremos comer saludable y responsablemente, pero no siempre entendemos lo que eso significa. La transparencia empieza por exigir información. No se trata solo de señalar lo negativo: como sociedad podemos ofrecer soluciones y acompañar a las autoridades para que se implementen. Pero hace falta que todos —desde los
consumidores hasta los restaurantes y el Estado— estemos dispuestos a dar el esfuerzo extra”, finaliza la investigadora.