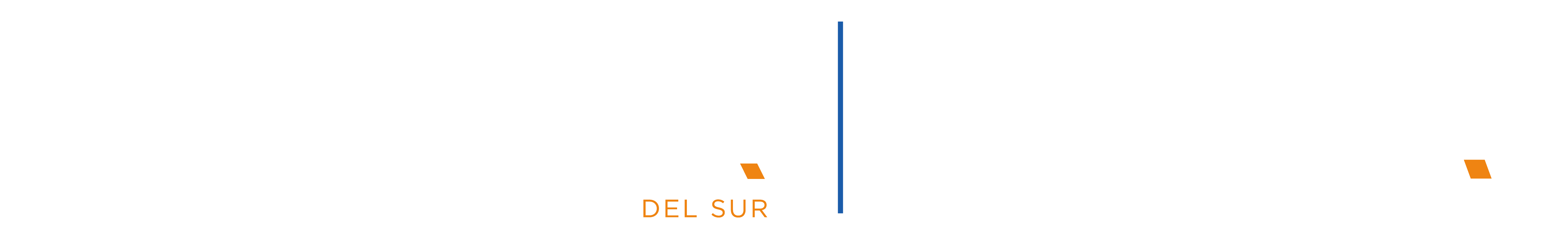Angélica Guerra-Barón, investigadora asociada de la carrera de Derecho en la UCSUR, plantea la importancia de las narrativas en la construcción de esquemas regionales en su última publicación.
El lenguaje es el sistema de signos principal que se emplea para realizar la construcción de discursos y narrativas respecto de diferentes temas. En ese sentido, las asociaciones que pueden darse son variadas y no siempre suelen tener relaciones evidentes. La Doctora Angélica Guerra-Barón, investigadora asociada y docente de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur, tomó esto como punto de partida para su investigación sobre la importancia del lenguaje y las narrativas en la construcción de esquemas regionales.
“Empíricamente, indago sobre las narrativas de los organismos internacionales que a nivel global (FMI, OCDE, OMC, UNCTAD, por ejemplo) incidieron en la gestación de la idea de conformar un esquema regional como la Alianza del Pacífico (organismo intergubernamental conformado por Colombia, Chile, Perú, México). Además, identifiqué el rol de Banco Interamericano de Desarrollo como articulador de la narrativa de los organismos de alcance global a nivel de las Américas”, explica la especialista.
La idea de la investigación partió de la inquietud de Guerra-Barón por explorar de qué forma las diferentes narrativas pueden expresar los intereses y la necesidad de los estados de conformar nuevos esquemas de integración. Esta motivación inició antes de su llegada al Perú, cuando era docente de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, su país natal. Finalmente, pudo desarrollarla en su doctorado en Ciencia Política, con énfasis en Relaciones Internacionales, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El proceso de investigación tomó dos años, durante el cual la especialista realizó el análisis del vacío teórico de su investigación, el aporte de esta, así como todo el proceso en el que definió la metodología a emplear y otros aspectos importantes.
“Yo venía supremamente influenciada por la psicología social. Es una aproximación que tiene, no solamente un enfoque epistemológico, sino también metodológico y que influyó en planteamientos muy interesantes como, por ejemplo, preguntarme quiénes serían los agentes estatales que podrían tener una respuesta ante mi pregunta. Esto me llevó a indagar por actores internacionales, quienes trabajan en los organismos internacionales y por los tomadores de decisiones”, detalla.
Para el estudio, Angélica optó por utilizar la metodología del Análisis Crítico del Discurso (ACD) caracterizada por analizar cómo las relaciones sociales se establecen y potencian mediante el uso del lenguaje. “Esta metodología ha dado luz a muchas áreas del conocimiento. Con esta corriente no solo se identifican los discursos sino también el contexto político y el poder para poder dimensionar e interpretar estos discursos y para posteriormente llegar a las narrativas”, resalta la especialista.
“Identificar esta narrativa crisis-oportunidad me permitió encontrar de dónde partió, que fue en el Fondo Monetario Internacional de la Organización Mundial de Comercio (OCDE) y analizar cómo sus funcionarios contribuyeron en su consolidación. Se trata de una narrativa que está presente en todas las situaciones críticas que se dieron desde en la primera década del siglo XXI y que está acompañada de una serie de prácticas de estos organismos internacionales”, puntualiza la experta.
“Estas narrativas que se dan a nivel global o multilateral se conectaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo de alcance regional en América Latina y el Caribe. Este ente tuvo protagonismo, centralidad y un rol articulador en la conexión la narrativa de la crisis-oportunidad con la narrativa empresarial, dándole un giro a la narrativa y conectándola con una lógica asociada al pensamiento, reflexiones y necesidades de los actores empresariales con mucho peso en la idea de crear la Alianza del Pacífico y luego en desarrollar la iniciativa”, explica.
La investigadora utilizó este método para realizar el análisis no solo de documentos escritos, sino también documentos oficiales y videos de diversas entrevistas. En total fueron analizados más de dos mil documentos, los cuales fueron luego filtrados en base a criterios de inclusión y exclusión, obteniendo finalmente 700 como muestra para el estudio.
Guerra- Barón destaca la influencia que tuvo su asesor en el proceso de realizar este trabajo y quien actualmente se encuentra jubilado. “Mantener una relación con un tutor es algo clave porque es aquella persona con quien se mantiene la discusión y es la persona que al final está durante el proceso. Contar con ese apoyo es fundamental”, destaca.
El estudio fue publicado en el Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, que calificó el artículo como una contribución novedosa y original a la disciplina. El trabajo despertó además el interés de una revista que invitó a la investigadora a someter otra contribución en un número especial además de otros espacios de difusión de la información en EE. UU.
Para su investigación, Angélica contó con el apoyo financiero parcial de la casa de estudios en la que realizó su doctorado y del Grupo de Investigación de Órdenes Internacionales y Órdenes Regionales. “Es clave aprovechar estas buenas oportunidades que ofrecen las universidades y otras entidades. Existen diversas fuentes de financiamiento, incluso a nivel estatal. Pueden ser difíciles de encontrar, pero existen y debemos buscarlas”, sugiere.
Los retos como mujer investigadora
“Una cuestión muy común en las mujeres investigadores es la intención de querer alinearnos con quienes fueron los pioneros de ciertas corrientes de conocimiento, esto con el objetivo de no ser relegadas en el proceso. En el Perú, las Relaciones Internacionales suelen ser manejadas por hombres. Además, las mujeres doctoras somos pocas”, reflexiona Guerra-Barón respecto a los retos como una doctora investigadora. “Desde mi experiencia como mujer, es común encontrarnos con obstáculos que están asociados al género. Es una cuestión que no distingue espacios públicos ni privados, no distingue edades”, añade.
La investigadora considera que hacer frente a los inconvenientes que se presentan el proceso es difícil pero no imposible. “Es importante atreverse a pensar diferente en la investigación. Encontrar hallazgos que se alejan del mainstream, que quizás es dirigido por hombres investigadores. También es clave ser atrevidas en el proceso y confiar en los resultados de las investigaciones. Difundirlas y antes, atrevernos a escribirlas, siempre con sentido crítico y profesionalismo”, recomienda.
Guerra-Barón resalta la importancia de brindar espacios en donde las mujeres investigadoras puedan dar a conocer sus proyectos. “Muchas veces los temas se quedan en un paper escritos, pero no se difunden. Es gratificante contar con este tipo de espacios en los que podemos dar a conocer nuestros hallazgos”, comenta.
Investigaciones próximas
Guerra-Barón se encuentra realizando más estudios al respecto de temas asociados al Derecho Internacional y la importancia del lenguaje, así como también al Biopoder, un concepto proveniente de la filosofía y que se relaciona con el tema de discursos, las subjetividades y su relación con la política global.
Adicionalmente, la investigadora está trabajando en un proyecto relacionado con los aportes de estudiosos y su conexión con las políticas públicas que son luego diseñadas por los tomadores de decisión.
“Hay mucha más información y muchos temas más que explorar, no solamente asociados con el tema que he trabajado. Este estudio puede ser un punto de partida para analizar temas relacionados con los tomadores de decisión en los Estados, así como con los actores privados y aquellas personas que trabajan y consideran que las identidades colectivas y la presentación de las imágenes a través de narrativas, las cuales tienen un sentido complejo que no debemos dejar ignorar”, finaliza Guerra-Barón.